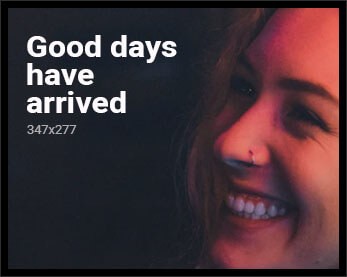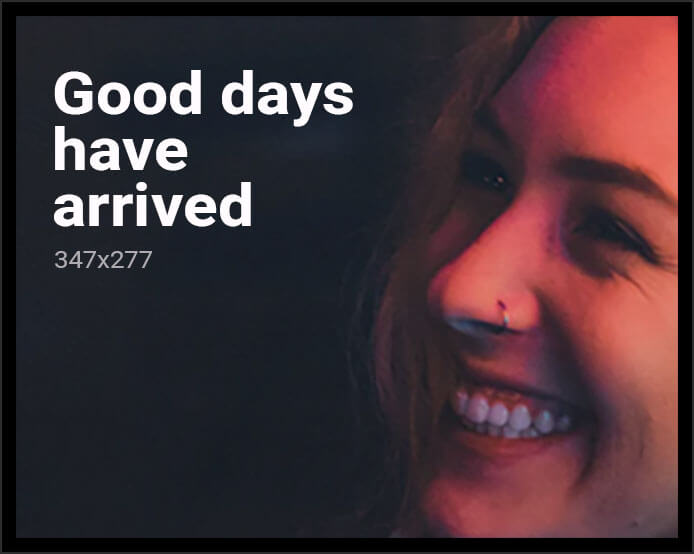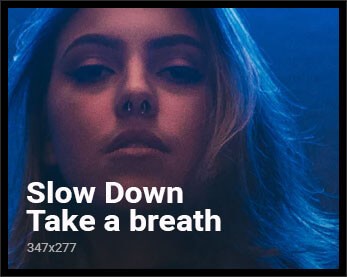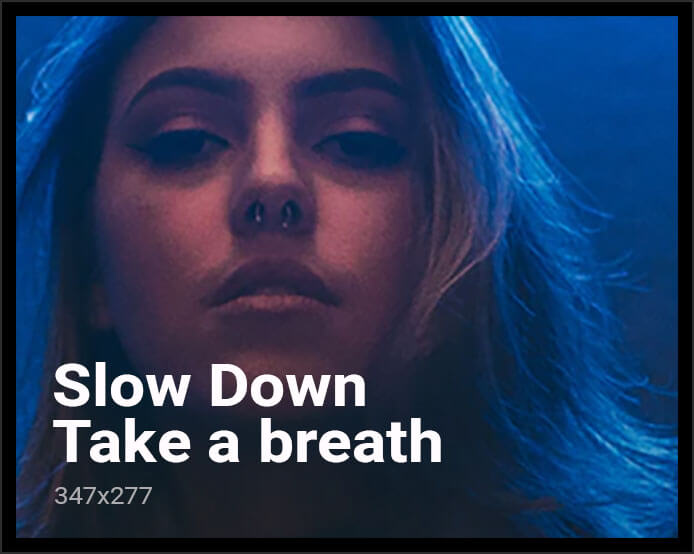Por Jorge I. Chavarín
Llegué a Roma desde la Ciudad de México el 13 de julio de 2016 después de once horas de vuelo. Una amiga me había conseguido un cuarto cerca de la estación Termini, algo austero pero de buen tamaño, lo suficiente para no sentirme asfixiado, con un pequeño escritorio donde podía hacer mis trazos en los mapas. El encargado de la recepción era un árabe no mayor de 30 años que gustaba cambiar su nacionalidad, pasaba la mayor parte del día leyendo Vogue y comiendo dulces. Amable y con buen entusiasmo, cada mañana me regalaba un cupón por un café o desayuno de un restaurante cercano, por las noches compartíamos algunas cervezas en el jardín. Cuando la embriaguez ganaba empezaba a relatar sobre su infancia, sin importar que fuese Turquía o Marruecos la historia era la misma: vivía en un pueblo a orillas de un río, su padre se dedicaba a la agricultura pero un día, sin entender el por qué, tomaron sus pocas pertenencias y partieron a Italia; de ahí en adelante todo fue trabajo hasta el día de hoy.
−He sido conserje, mesero, jardinero, vendedor de encendedores, repartidor −repetía con orgullo cada vez que tenía la oportunidad.
Yo le respondía que era de Culiacán y que mi oficio era el de profesor de comunicación. Le hablé de los 45 grados que alcanzamos en verano y de nuestra tradición de comer camarones crudos con limón. Son unos salvajes, dijo riendo y esa noche no paramos de tomar hasta que salió el sol.


Los primeros días seguí las recomendaciones que una guía de viaje, regalo de mi hermana, me daba para conocer lo esencial de la capital italiana en cinco días: visité el Coliseo y el Vaticano, caminé por la República, tomé algunas fotos del Monte Palatino, rendí tributo al Estadio Olímpico del equipo de la Roma, comí grandes cantidades de pizza y demás comidas grasosas, tomé litros de vinos italianos, contemplé el Tíber y conseguí una camisa de “I love Roma”, más una de la selección como souvenir.
De esa forma pudo terminar mi aventura: lo más convencional posible, de no haber sido por la ubicación en la que me encontraba, muy cerca de ese corazón ferroviario que bombeaba cada vez más visitantes, cercano al correr cotidiano de los romanos. No fueron pocas las veces en que me perdí antes de conocer el trayecto de las distintas salidas de la estación Termini rumbo al hostal, Dobla a la derecha por el Sacro Cuore di Gesù, me decía un español compañero de hostal. En esos lapsos de búsqueda pude darme cuenta, aunque solo fuese un poco, de la historia urbana de Roma, esa que no es contada por una guía de tres euros y que se aleja de los gloriosos césares y gladiadores. Menos romántica pero más real: la chica rubia que llora porque la han despedido como guía del museo de los Farnesio, el niño que vuelve golpeado de quién sabe dónde, la madre soltera apurada porque los tiempos se le fueron encima, el grupo de colegialas que va parloteando, el hombre con intenciones de hacer daño. Sentí tan propia la ciudad que llegué a cerrar los ojos y no podía distinguir si me encontraba en la Vía Marsala o en el mercado Garmendia. Pero entre toda esa plasta de rostros y anécdotas sobresale lo vivido en el muro, pues el acto lo sentí tan cercano que yo mismo podía asumir un rol: víctima o victimario.
No es un secreto el odio que se tienen las hinchas de la Lazio y la Roma, los hinchas sentados a la postre del estadio esperando cualquier excusa para empezar con los golpes y quemar el Olímpico. Quizás no son las más representativas en Italia a un nivel internacional pero dicha rivalidad es una de las más históricas, un espectáculo que confronta a la ciudad romana y no entiende de amistosos. Me bastaba con ver como los hinchas cargaban con orgullo el rojo y el dorado, el fruncir de sus seños al ver un aficionado vestido de azul crema, para darme cuenta que esa rivalidad no era algo que se tomaba a la ligera.


A dos cuadras de la terminal de trenes de Roma, pasando por la Basílica, los fanáticos de la Lazio, han seleccionado un muro para lanzar ofensas al equipo contrario (no estoy seguro si es el único lugar de esa índole pero es el que me tocó conocer). Los insultos plasmados iban desde un simple “La Roma Merda”, hasta tiros más directo a los iconos del equipo “Totti maiale” y “Ancelotti stronzo”, e insultos que buscan ser hasta poéticos: “La capitale ha merda rosso” o “La Morte del figlio di Roma”. El muro es una compilación de insultos futbolísticos que dentro de sí deja ver los diferentes descontentos de los romanos, una necesidad de mostrar que la ciudad eterna no sólo es la aglomeración de glorias pasadas, que hoy en día hay gente que sufre.
Ese día había pasado toda la tarde en el Vaticano. La noche me agarró camino a la habitación, pese a la oscuridad me di el tiempo de leer los grafitis; llevaba algunos días viéndolos de reojo pero en esa ocasión me ganó la curiosidad, mejor dicho el morbo, aproveché una red cercana de wifi y empecé a traducir.
Él se colocó a mi lado, no supe de dónde llegó, su hedor me desesperaba. El agrio del licor que marea. Ya me había asaltado cuatro veces en mi cabeza. Su piel era de un blanco cenizo, un güero de rancho. No paraba de sonreír. Vestía una camisa polo y tenía la cabeza rapada. Ya se encontraba bastante borracho, de no haber sido así no se habría atrevido a contarme la historia de la mancha.


−Adivina cuál es el mío− me preguntó en un inglés cortado que afortunadamente podía entender con facilidad.
−Ese− Respondí apuntando a una leyenda en letras verdes que no entendía su significado.
Negó con la cabeza y pronuncio un ese mientras apuntaba a una mancha obscura en la pared, como si alguien hubiera lanzado con odio tinta o una pintura diluida.
−Fue hace unas dos semanas. El hijo de (…) traía puesta la camisa de la Lazio.
En ese momento observé que su polo tenía el escudo de la Roma bordado cerca del corazón, los dos niños amamantados por la loba.
−Escribía insultos sobre Totti. No soporté verlo manchando el honor, me abalancé hacía él y estrellé su cabeza sobre la pared. Quería una marca, yo le hice una marca.
Él se carcajeó esperando una respuesta de mi parte. Volví a observar la mancha y le di forma e historia. La mejor opción era irme de ahí, refugiarme en alguna tienda o pedirle ayuda a un policía. Me senté en la banqueta y él junto a mí. Permanecimos en silencio.


A fin de cuentas, ¿Roma no había sido fundada con la sangre de Remo y sostenida con los cuerpos colgantes que los Borgias lanzaban al Tíber? La mancha no era más que otra manifestación de los origines fratricidas, otro actuar de fantasmas que se esconden en los callejones de la capital, la esencia de una ciudad emblemática que guarda dentro de sí una tradición de muerte. Muy bella en efecto, pero qué es lo que se revuelca en sus entrañas. Gente que muere en el anonimato de una ciudad que nunca se olvidará.
Así estuvimos hasta que uno de los dos se enfadó. Debí haber sido yo el primero en levantarme.
−Después de todo, Culiacán y Roma no son muy diferentes−, me dije a mi mismo al momento que abría la puerta de mi habitación y prendía el aire acondicionado.



Por: M. E. Jorge Iván Chavarín
jorgei.chavarin@gmail.com